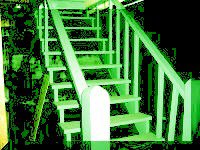La cálida luz de la tarde se filtraba entre las copas de los pinos. Me fastidiaba que María no me hubiera acompañado a conocer la casa, pero el encanto de aquel barrio residencial fue cautivándome a medida que conducía despacio por la solitaria avenida. Ocultos tras los muros cubiertos de hiedra se adivinaban los tejados de las villas. Mi curiosidad iba en aumento a cada instante. Cualquiera de aquellas mansiones valía diez veces el precio que decía la oferta. Un grupo de chiquillos en bicicleta pasó por la acera, rompiendo por unos momentos la tranquilidad del lugar. Las hojas secas se habían apoderado del vado que llevaba hasta la alta verja oxidada.
Junto a la entrada aguardaba una señorita vestida con un traje de chaqueta gris perla y falda de tubo. Recogía su cabello rubio y brillante en un moño alto muy elaborado. Era bonita, aunque su aspecto me resultó algo anticuado. A través del forjado se divisaba un jardín espacioso tapizado de césped, salpicado de parterres y grandes pinos. La joven me indicó por señas que esperara y, retirando las cadenas, empujó el portón. Se acercó al coche montando en el asiento del pasajero.
– Buenas tardes, le estaba esperando. Mi nombre es Teresa – instintivamente bajé los ojos hacia aquella mano blanquísima de largas uñas granates, fría como el hielo.
– Buenas tardes – respondí intentando ocultar el escalofrío que recorría mi espalda.
Tras la breve presentación, me instó a seguir la calzada que cruzaba el jardín. Mientras conducía despacio por el camino de grava, pude observar a placer la fachada neoclásica de la mansión. Se trataba de una sólida construcción de piedra sillar de dos pisos, con tejado de pizarra del que sobresalían una pareja de ventanas. Paré el motor en la pequeña rotonda, frente a las escaleras de granito de la entrada.
– Siento tener que insistir pero esta casa es, bueno... es mucho mejor de lo que imaginaba. ¿Seguro que el precio es correcto?
– Como le confirmé en nuestra conversación, el precio es el indicado y la casa está libre de cargas. Permítame que le muestre el interior. – se limitó a contestar.
Tras seguirla escaleras arriba, abrió la puerta de madera labrada y me indicó que esperara. Aguardé unos segundos en la penumbra hasta que la joven descorrió unas cortinas a mi izquierda. El efecto resultó impactante. Frente a mí se abría un amplio recibidor. Junto a la pared derecha ascendía una escalera de madera trazando una elegante curva, provista de una barandilla brillante y pulida que continuaba en la galería del piso superior. Bajo esta última había dos puertas y a mi derecha una tercera. Pero lo que me hizo contener la respiración fue la vista del salón situado a mi izquierda. Desde mi posición pude admirar la gran chimenea de granito que ocupaba la pared del fondo. La silueta de la joven se recortaba contra la luz que entraba por el alto ventanal, junto a dos sillones de estilo victoriano y una pequeña mesa de patas torneadas.
Avancé impresionado. La pared que daba a la fachada estaba cubierta por un gran espejo de marco dorado. Frente a la chimenea, algunas sábanas ocultaban lo que parecía un tresillo y una pareja de mesitas circulares. Al fondo, una gran mesa de caoba acompañada de una docena de sillas de respaldos estilizados. Me volví hacia la muchacha, que aguardaba sonriente. Tuve que reconocer que su sobrio traje gris armonizaba deliciosamente con aquel lugar.
– Estoy impresionado. Es aún más hermosa de lo que imaginaba – comenté admirando el cuadro de una dama de cabello dorado que colgaba sobre la chimenea.– ¿De quién es el retrato? – pregunté, a reparar en el curioso parecido entre ambas mujeres.
– Se trata de Doña Carmen de Mendoza, primera propietaria de la casa. Su marido mandó construir este edificio a finales de siglo. Permítame que le guíe por el resto de las dependencias. – me respondió con un tono suave pero firme.
Volvimos al recibidor. No me había fijado en la araña de cristal que llenaba aquel espacio de casi diez metros.
– Allí está la biblioteca. Es una de mis habitaciones favoritas – comentó dirigiéndose hacia una de las puertas que se abrían bajo la galería.
Al pulsar el interruptor pude admirar una sobria estancia de suelo entarimado. Disponía de una pequeña chimenea, frente a la cual esperaban dos sillones de orejas. A mi izquierda, un escritorio exhibía su cuidado trabajo de marquetería. A la derecha había un diván tapizado en color verde oliva. Las paredes estaban cubiertas por sábanas, pero una de ellas se había desprendido, mostrando una sólida estantería cargada de libros.
– ¿Los libros también están en venta? – pregunté pasando el dedo por los lomos de piel.
– Todo lo que hay aquí está incluido en el precio. Muebles, libros y ajuar. La casa está provista de vajilla, menaje, ropa de cama, enseres de jardinería y un sinfín de cosas. Como puede ver, podría quedarse a vivir aquí inmediatamente – sus ojos azules se clavaron por un instante en los míos, antes de bajarlos al suelo batiendo lentamente las pestañas – Sígame, por favor.
Abandonamos la biblioteca y abrió la puerta de la habitación contigua. El baño tenía el suelo de terrazo blanco, con pequeños rombos negros. Sobre el mueble del lavabo de madera oscura, había un espejo ovalado flanqueado por dos tulipas de cristal opaco. Una bañera con patas labradas reposaba bajo el esbelto ventanal.
– El baño – recitó lacónicamente, volviéndose hacia la puerta de entrada. La seguí hasta el centro del hall, acompañado por el eco de sus tacones. Reparé en sus zapatos negros y sobrios, de cómodo tacón ancho.
– Aquí está la cocina. – me indicó franqueándome la última puerta – como puede observar, dispone de un pequeño comedor, despensa y cuarto para la plancha.
Entramos en una habitación espaciosa, con el suelo igual que el del baño. El centro estaba ocupado por un mostrador cuadrado de baldosines, sobre el que colgaban cacerolas y otros utensilios. Como ella había dicho, había una pequeña mesa con cuatro sillas en un lateral y dos puertas gemelas en la pared del fondo. La pila con dos senos de porcelana blanca estaba situada bajo la ventana. La joven se dirigió hasta ella para descorrer las cortinas. Bajo la nueva luz pude observar la encimera con los fogones, bajo la cual se alojaban dos hornos de hierro colado con asas de color oro viejo. Me pareció algo antigua y así se lo hice ver.
– Las calderas y la cocina funcionan a gas. Quizá lo encuentre algo anticuado, pero se encuentran en perfecto funcionamiento. – contestó mientras abría las puertas del fondo.
Tras una de ellas pude observar una habitación vacía con un pequeño ventanuco. La otra daba a la despensa, una estancia más pequeña aún con las paredes forradas de estantes, en los que descansaba algún bote de cristal abandonado. La joven esperó pacientemente, apoyada en el mostrador del fregadero con las manos atrás, mientras yo inspeccionaba la habitación abriendo las puertas de los bajomuebles y revisando las alacenas donde descansaban la vajilla y la cubertería. Al pasar junto a ella sentí una extraña sensación. No pude evitar echar una mirada de reojo a su espalda, buscando sus manos. No sé que esperaba encontrar, un cuchillo o algo así. Meneé la cabeza avergonzado por mis pensamientos. Desde luego había algo extraño en ella, pero imaginar que fuera a acuchillarme por la espalda era cosa de paranoicos. Algo turbado, aguardé al pie de la escalera.
– ¿Subimos? – pregunté pegándome a la pared para hacerle sitio. Se había desabrochado un botón de la blusa de encaje, lo que provocó en mí más inquietud que otra cosa.
– La pared del recibidor está tapizada con telas venecianas. Éste cuadro de su derecha data del siglo XVII y corresponde al retrato de un antepasado de la familia – agregó indicándome un lienzo de dos metros de altura que mostraba el retrato de un hombre con un rico jubón ribeteado y una especie de boina de terciopelo con una pluma.
La joven me precedía en el ascenso. ¿Serían imaginaciones mías o movía sus caderas excesivamente cada vez que atacaba un nuevo peldaño?. Llegamos a la galería. Me llamó la atención el hecho de que únicamente se abriera una puerta en ella, sobre el salón principal. Teresa se dirigió hacia allí lentamente. No. Estaba seguro de que antes no se movía así. Mi inquietud iba en aumento y sentí que mis manos comenzaban a sudar. Se volvió apoyándose en la puerta, su mano derecha sujetando el pomo circular, una pierna ligeramente flexionada y el cuerpo describiendo una graciosa curva.
– Este es el dormitorio. ¿Quieres entrar, Pedro?
Sufrí un sobresalto al oír mi nombre en sus labios. No soy un mojigato, pero tenía un extraño presentimiento. Tardé unos segundos en dominarme. Aquello era una tontería. ¿Por qué razón se me iba a insinuar una joven tan bonita, precisamente a mí? Aquello estaba fuera de lugar. Mientras me convencía de que todo eran imaginaciones mías, ella giró el pomo de porcelana entreabriendo la puerta.
– A eso hemos subido, ¿no? – me quedé clavado, enrojeciendo al captar el doble sentido de mi frase: “Cálmate. Esto es una locura”. La turbación empezaba a dominarme y me sentía sumamente incómodo. Por un momento estuve tentado a salir corriendo de allí.
Dándose la vuelta se introdujo en la oscuridad de la habitación. Esperé azorado junto a la puerta, a la espera de que descorriera las cortinas o algo así. Finalmente oí un ligero chasquido y una lámpara iluminó la estancia con luz cobriza. Frente a mí encontré una cama con dosel de columnas policromadas, cubierta con una colcha de raso granate. Visillos de gasa colgaban de las esquinas, sujetos a las columnas con cintas doradas. El suelo estaba cubierto por una alfombra con arabescos. Di unos pasos vacilantes hacia el lecho. A ambos lados tenía sendas mesillas de madera pulida y oscura, donde descansaban unas pequeñas lámparas con tulipa a juego. Juraría que en la más lejana había un portarretratos con una imagen descolorida. Me giré. Teresa se había soltado el pelo. Su chaqueta descansaba sobre el banco del tocador. Tenía la blusa desabrochada y me miraba con ojos insinuantes. No supe reaccionar. Antes de que fuera consciente de lo que ocurría me encontré rodando entre las sábanas de raso. Hicimos el amor apasionadamente, en silencio. No volvió a abrir la boca hasta pasado un rato. Distraído, dibujaba con un dedo los arabescos de la alfombra sobre su vientre.
– Dime, amor. ¿Te gusta la casa? Como puedes ver, tiene un equipamiento muy completo. – Sus palabras me devolvieron a la realidad. Intrigado, decidí que había llegado el momento de conocer todos los secretos que se me ocultaban.
– Es realmente maravillosa. Y me encantaría poder vivir aquí para siempre. Pero dime, ¿Por qué tiene un precio tan bajo? En el anuncio sólo decía que urgía por defunción. No creo que sus dueños actuales estén dispuestos a regalar así esta fortuna.
– En efecto, el anuncio dice "Urge por defunción”, pero no indica en qué circunstancias se produjo.
Bajando un poco la voz, continuó:
– Es una historia triste. Los últimos inquilinos eran una linda pareja de recién casados. Yo misma le vendí la casa al marido, que la compró como regalo de bodas para su esposa. No se sabe qué sucedió. Al parecer discutieron por la decoración de la casa. Él quería mantenerla como estaba a toda costa, mientras que ella se empeñó en redecorarla de arriba a abajo. Lo cierto es que, en medio de una disputa, el hombre mató a su esposa y se suicidó después.
Reconozco que el relato me impresionó vivamente pero me inquietó más aún su frialdad, arreglándose las uñas distraídamente mientras contaba tal atrocidad. Comencé a sentir frío. Un ligero temblor recorrió mi espina dorsal.
– Es tarde. Debo marcharme ya. – me excusé comenzando a vestirme.
– Pero no me has contestado. – protestó con un mohín - Te vas a quedar la casa, ¿verdad?
Repentinamente me sentí atemorizado. Terminé de vestirme a toda prisa.
– Tengo que consultarlo antes. – tartamudeé antes de salir – Te llamaré mañana mismo.
Abandoné la casa precipitadamente. La puerta aún estaba abierta. Crucé el recibidor como alma que lleva el diablo. Arranqué el coche y salí de allí disparado. Nada más cruzar la verja, paré el motor. Recordé que llevaba mi cámara digital en la guantera. Avancé con precaución unos pocos pasos dentro del jardín y tiré varias fotos a la fachada de la casa, el jardín con los parterres y la rotonda de la entrada. Sentí un sobresalto cuando me pareció ver que uno de los visillos del piso superior se movía. Apunté el zoom hacia allí y disparé. No quise tentar más a la suerte, asustado como estaba, y montando en el coche salí disparado hacia la ciudad.
Llegué a mi casa más tarde de lo debido. Tenía un mensaje de María en el contestador: me citaba para cenar en nuestro restaurante habitual. Llegué a tiempo de milagro.
– ¿Qué tal ha ido con la agencia, has visto la casa? – me preguntó ansiosa nada más pedir la carta.
– Sí. He estado allí toda la tarde.
Pasé a describirle la casa, el jardín, el salón y las habitaciones. Ella se mostraba incrédula, interrumpiéndome a menudo.
– Pero... ¿has visto la vajilla? ¿Era de porcelana?
Aunque no recordaba todas las cosas que me preguntó – ni idea de si los cubiertos eran de acero del 18 o de plata – creo que se hizo una imagen clara del tesoro que albergaba la mansión, como yo insistía en llamarla. María no se lo podía creer. Le conté la tétrica historia de los inquilinos. A pesar de ello, ambos coincidimos en que no parecía suficiente razón para tal regalo. Esperábamos los postres cuando vinieron a mi memoria las fotos.
– ¡Ah, tengo unas fotografías que hice al marcharme! – exclamé recordando de repente.
María se mostró ansiosa por verlas. Tanto, que tuve que volver al coche a por la cámara. La encendí y, acercando nuestras cabezas, seleccioné el último fotograma. María me miró extrañada. La foto mostraba una ventana de madera desvencijada, con algunos restos de pintura blanca, una de las hojas descolgada y los cristales rotos. Estaba rodeada de ramas de hiedra secas, que colgaban lastimosamente de una vieja pared de piedra.
– Me habré equivocado de foto – acerté a decir, atónito. Pasé a la foto anterior. En ella se mostraba un árbol alto y medio seco con el tronco devorado por la hiedra, sobre un suelo lleno de maleza y basura.
– ¿Esta es la famosa mansión? – rió María. – ¿dónde has tirado estas fotos, cariño?
Mi extrañeza iba en aumento. Pasé a otra. Juraría que había retratado los hermosos parterres de violetas y tulipanes. Allí únicamente se mostraba una especie de solar con unos cubos de pintura oxidados y lo que parecía el esqueleto de un sillón de muelles. Volví a pasar. Era la foto de la fachada de una casa en ruinas con una vieja puerta de madera medio arrancada de sus goznes y carcomida por el tiempo. María comenzó a preocuparse. No entendía lo que pasaba, pero mi gesto le indicaba que no se trataba de una broma. Llegué a la primera foto. En ella se mostraba la fachada ennegrecida por el humo de un antiguo caserón con el techo derrumbado y uno de sus laterales derruido. Hasta la puerta ascendían unos peldaños semienterrados de piedra negruzca. Perplejo, quise quitarle hierro al asunto.
– No lo entiendo, juraría que la cámara estaba encendida. – mentí toqueteando los botones – Éstas deben ser del último viaje. Lo mejor es que me acompañes mañana allí y la veas con tus propios ojos.
Ella asintió y no volvimos a tocar el tema en toda la velada. La dejé en casa de sus padres y nos citamos para el día siguiente.
Aquel día, septiembre nos saludó con una tarde ventosa de luz dorada. Conduje despacio por la urbanización, mostrándole a María la zona, deliciosamente umbría y tranquila. Admiramos con detenimiento las villas señoriales espiando a través de las verjas forjadas. Yo miraba de reojo a María, ilusionada con el entorno de grandes pinos, el fresco olor a vegetación y a humedad. Finalmente llegamos frente a la mansión. Allí estaba ella, tras la verja entreabierta. Llevaba el mismo traje del día anterior, el mismo peinado. Paré el motor y me acerqué a su lado.
– Me alegro de que estés aquí. He traído a mi prometida para enseñarle la casa – saludé haciendo un ademán hacia el coche.
– ¿Qué prometida? No entiendo por qué intentas herirme, ¿Acaso es una broma? – contestó mirando hacia el vehículo.
Me volví. En el coche no había nadie. No había oído bajar a María y regresé intrigado. Su puerta estaba cerrada, el seguro bajado. Escudriñé los alrededores, preocupado. No se la veía por ningún lado. Comencé a angustiarme.
– Ven conmigo. He encendido la chimenea para ti. – me alargó su mano la muchacha, insinuante.
Pero yo seguí buscando a María. Comencé a llamarla a voces. Mi angustia iba en aumento a cada segundo. ¿Qué estaba ocurriendo?
– ¡María, María! – abrí la puerta del coche buscando el móvil.
Quedé paralizado. Allí estaba, sentada tal y como acababa de dejarla. Me miraba un tanto enfurruñada.
– ¿Qué haces?¿A qué viene esas voces, te crees que estoy sorda? – preguntó frunciendo el ceño.
– Perdona, cariño, no te veía, pensé que habías salido del coche – balbuceé, aún perplejo.
– Ya. ¿Qué le decías a esa vieja pordiosera?
– ¿Qué vieja? – repuse extrañado – yo no he visto... – volví mis ojos hacia la puerta forjada. Teresa había desaparecido.
– Ésa anciana con la que hablabas. Bueno, ¿me llevas a la famosa casa, o nos vamos a quedar toda la tarde delante de este estercolero? – cortó con una nota de impaciencia en la voz.
Yo no entendía nada. A través de la forja, resaltaba la hermosa mansión bañada con la luz dorada de la tarde. Los parterres de violetas destacando contra el césped recortado, los árboles centenarios mecidos suavemente por el viento. Sus palabras interrumpieron mis pensamientos, tornando mi perplejidad en terror:
– Oye, ¿No son éstas las ruinas de las fotos de anoche?