
Guillermo se secó el sudor que empapaba las palmas de sus manos. Esperó una eternidad escondido en la cuneta, oculto tras los matorrales. Para matar el tiempo, abrió el bocadillo que le había preparado su madre y comenzó a mordisquearlo. Al cabo de un rato comenzó a oír el sonido familiar de la camioneta. Un chiquillo pelirrojo con la cara llena de pecas apareció tras la verja, al otro lado del camino. La llave chirrió en la cerradura y poco después apareció en la linde una vieja camioneta verde, que esperó traqueteante a que el muchacho cerrara. Al fin, la destartalada Chevrolet se alejó entre estampidos rodeada de una gran polvareda. Tuvo que apoyarse sobre una roca hasta que sus piernas entumecidas estuvieron preparadas para soportar todo su peso. Sonriendo con malicia, cruzó el sendero y se dirigió hacia la verja.
Con gran esfuerzo, encaramó su humanidad de doce años en una de las piedras bajas y depositó el frasco con la rana en una oquedad a mitad de camino sobre el muro. Resoplando, comenzó a escalar por las rocas llenas de musgo. Los pantalones le apretaban y le impedían subir las piernas lo suficiente para avanzar. Rojo por el esfuerzo, arrastró su barriga por la piedra hasta alcanzar de nuevo el frasco de cristal. Se detuvo respirando con dificultad y se sacudió malhumorado el suéter, que se había llenado de virutas de ramas y musgo seco. Aún en precario equilibrio, sacó del bolsillo un bombón. Casi se cayó al sacarlo de su envoltorio, pero se las ingenió para sujetarse a tiempo. Volvió a repetir la operación con el frasco. Esta vez pudo dejarlo sobre el muro alzándose de puntillas, empujándolo a ciegas con las yemas de sus dedos regordetes. Se remangó el suéter y volvió a estirarse hacia arriba. Tanteando a ciegas sobre el muro, sus dedos encontraron un agarre. Mirando hacia abajo, encontró un lugar donde poner el pie para izarse. Se escuchó el sonido de tela al rasgarse. Enrojeció más si cabe al darse cuenta de que la costura de sus pantalones acababa de ceder. Consiguió izar su cuerpo y, girando sobre su barriga, pasó sus piernas rollizas al otro lado del muro. No había contado con que a este lado la altura hasta el suelo era mayor. La piedra sobre la que apoyó el pie cedió y terminó dando con sus posaderas contra el piso cubierto de maleza. Frotándose la carne magullada, miró con rencor hacia la parte superior, donde había quedado el frasco con su rana.
Intentó escalar para recuperarla, pero la cara interior del muro era más lisa y apenas encontró una pequeña grieta donde encaramarse. Alargó el brazo todo lo que pudo, se aupó sobre la punta de los pies, pero no pudo alcanzarla. Al final tuvo que abandonar la tarea, congestionado y empapado en sudor.
Tras asegurarse de que no había nadie vigilando, avanzó hacia la vieja casona que se erguía en lo alto de la colina. Al tejado de pizarra le faltaban algunas piezas y las paredes de madera necesitaban una mano de pintura. Cruzó la finca con las manos en los bolsillos, orgulloso de su astucia. Lo más difícil había sido convencer a su madre de que no hacía falta que lo acompañara. Se despidió de ella en la callejuela del mercado.
- "Me estarán esperando para embarcar inmediatamente" - había argumentado con fingida seguridad - "únicamente conseguirías retrasarnos".
Recordó con satisfacción a la incauta, tan contenta porque hubiera decidido ir de pesca con el tío Enrique y sus primos. ¡Sería ilusa! Lo tenía claro si pensaba que iba a pasarse cinco días metido en una apestosa barca con el pesado del tío Enrique: "monta así el anzuelo, Guillermito; no te muevas bruscamente, Guillermito; no cantes, Guillermito; no grites, Guillermito...". Guillermito por aquí y Guillermito por allá. Y los mocosos de sus primos haciendo muecas a sus espaldas: "Guillermito, Guillermito...". ¡Por él ya se podían comer su estúpido barco!
Ahora, le esperaba un largo puente de cinco días, con toda la casa a su disposición. Y aún tendrían suerte si no les dejaba un regalito, al final, en pago de su deuda.
Vigiló cuidadosamente las cortinas, a medida que se acercaba a la casa. No parecía que hubiera nadie. De todas formas, subió los escalones del desvencijado porche hasta la puerta principal y llamó con los nudillos.
- "¡Tío Enrique, soy Guillermo!" - voceó disimulando.
Sonrió satisfecho al no obtener respuesta. Aún así, bordeó la casa y tocó en la puerta de la cocina con idéntico resultado.
- "¡Bien!" - exclamó en voz alta, frotándose las manos. Encaramándose de puntillas, se asomó a la ventana del salón. Ya se veía sentado ante la chimenea, fumando en la vieja pipa del abuelo, que su tío guardaba con tanta devoción. Fue dando la vuelta a la casa. La ventana de la cocina también estaba cerrada. Guillermo se relamió pensando en los botes de mermelada que su tío escondía en la despensa. Aceleró el paso hasta llegar a la portezuela del sótano, que se abría a ras de suelo. No necesitó forzarla. Como había previsto, el candado seguía abierto, justo como lo había dejado la semana anterior. Descendió unos pocos escalones y cerró la portezuela tras de sí, echando un vistazo a su alrededor. Por los ventanucos cubiertos de telarañas se filtraba una luz blanquecina. Paseó su mirada por el viejo sótano polvoriento: una bombilla colgaba huérfana del techo. Estantes desvencijados llenos de cachivaches cubrían sus paredes. En el centro de la estancia había un bidón metálico y un par de cajones de madera. En la esquina, una estantería oxidada donde reposaba una caja de cartón de la que sobresalían un par de boyas y algunos anzuelos. Enrollada en el estante inferior, había una gran maroma. La vieja escalera que daba al interior de la casa ascendía justo frente al viejo fregadero del que escapaba de vez en cuando una gota de agua. Guillermo se demoró curioseando en un cajón lleno de revistas y sacó otro bombón aplastado antes de empezar a subir.
Estaba a la mitad cuando le sobresaltó el ruido de un motor que se acercaba. Parecía la vieja Chevrolet de nuevo. Bajó con cuidado los escalones aguzando el oído, cauteloso. Sí. No cabía duda. Reconocería el sonido de esa camioneta en cualquier sitio. Con un estertor final, el motor se detuvo ante la puerta principal. Al cabo de unos instantes, Guillermo oyó cómo se abría la puerta de la casa y escuchó las voces de sus primos.
- "¡Date prisa, renacuajo!" - oyó decir al mayor con su voz aflautada. - "Vamos a perder la marea".
Escuchó protestar su hermano y unos pasos que trotaban escaleras arriba. Guillermo cogió una revista del cajón y se sentó sobre una manta bajo el hueco de la escalera, dispuesto a esperar a que volvieran a marcharse. La portada de la revista mostraba un vistoso rótulo en letras encarnadas.
- "Cuando los dinosaurios poblaban La Tierra" - leyó en voz baja. Comenzaba a hojearla cuando la luz inundó repentinamente todo el sótano. La portezuela se abrió con un chasquido seco y la silueta del tío Enrique se dibujó en la escalerilla. Guillermo se acurrucó todo lo que pudo, temblando bajo manta. Su tío se acercó a la estantería de los aparejos de pesca y estuvo revolviendo un rato hasta que, tras una breve exclamación, pareció encontrar lo que buscaba. Gracias a Dios no se giró hacia él. Subió de nuevo por la escalerilla, refunfuñando con una mano en los riñones y salió dejando caer el portón pesadamente. Instantes después, la vieja Chevrolet tosió de nuevo y se puso en marcha. Con la excitación Guillermo se había olvidado de sus primos. Afinó el oído en busca de cualquier ruido, pero no se oía nada. Pasado un rato se decidió a abandonar su escondite. Volvió a subir por la escalera que daba a la cocina y pegó la oreja a la puerta. Giró el pomo con cuidado y tiró de él. Estaba cerrada. Lo intentó varias veces, empujando con el hombro la hoja. Su mano sudorosa resbalaba en el pomo metálico. Lo intentó de nuevo. Giró el pomo con ambas manos y golpeó fuerte con el hombro.- "Mierda. Esto no hay quien lo abra." - gruñó entre dientes, acariciándose el hombro dolorido. Volvió a bajar, encaminándose hacia la escalerilla. - "Voy a tener que romper la ventana de la cocina" - pensó mientras hacía un repaso mental de las ventanas del piso de arriba, intentando recodar si había visto alguna mal cerrada.
Subió los peldaños sujetándose aún el hombro maltrecho. No cayó en la cuenta de su situación hasta que empujó el portón y éste no cedió: su tío había echado el candado. Tres días después, prisionera en el frasco de cristal, murió la rana.
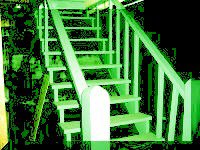
No hay comentarios:
Publicar un comentario