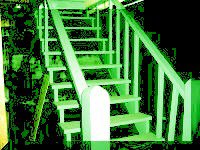El día que nació, su padre lo devolvió a la enfermera, seguro de que se trataba de un error. Tuvieron que venir el doctor y la comadrona para convencerle de que no había error posible, que aquél era su segundo hijo. Únicamente se rindió a la evidencia cuando le demostraron que ninguna otra mujer del pueblo se había puesto de parto aquel día. Entró en la habitación donde se recuperaba su esposa hecho un basilisco.
¿Cómo era posible que aquél ser fuera su hijo? ¿A quién había sacado esa nariz tan larga? ¿Cómo era posible que aquella criatura hubiera nacido con aquél horroroso pelo negro? ¡Hasta parecía que le sobresalían unos pelillos oscuros de las orejas!
No se parecía en nada a su hermano Samuel que, como todos los miembros de su familia tenía los cabellos rizados y los ojos azules. A su madre se le cortó la leche del disgusto y pasó semanas llorando, sin salir de su habitación.
En vista de que no podía atenderle, contrataron a una niñera que se hiciera cargo de él. Cuando la mujer preguntó por el nombre de la criatura, le respondieron que no tenía nombre alguno, y que le llamara como quisiera con tal de que no se acercara a ellos, ya que su mera presencia era muy dolorosa para su madre. A las pocas semanas de ser contratada, bajó a preguntarle a la señora cómo quería llamar al niño. La señora, que en ese momento estaba ocupada con su labor de costura, le respondió que le daba igual, con tal de no tener que encontrárselo por la casa. Esa fue la última vez que vieron a la mujer o al niño.
Pasaron dos años. Samuel crecía fuerte como un toro, haciendo las delicias de sus padres, y el mal sueño quedó definitivamente olvidado el día que nació Sara. Todos respiraron aliviados cuando el doctor levantó en alto a la recién nacida, de piel blanca y sonrosada y nariz respingona.
Como el que despierta de una pesadilla, los Martínez de Araujo recuperaron la alegre vida que habían dejado aparcada en algún lugar del tiempo. La casa volvió a brillar con su antiguo esplendor y comenzaron a dar sus acostumbradas fiestas mensuales, que les habían valido el respeto y la amistad de cuantos vivían en la comarca.
El día en que la pequeña Sara cumplía quince años, murió la vieja criada que vivía en la torre norte. No podía haber elegido un día peor, con todos los preparativos de la fiesta y la casa hirviendo de actividad, así que encargaron al ama de llaves que se ocupara de dar cristiana sepultura a aquella vieja mujer, a la que prácticamente habían olvidado. Nadie se percató de la sombra que se deslizó furtivamente desde la casa para asistir a escondidas al funeral de la anciana, para volver a hurtadillas a la torre norte.
Aquella noche, a la luz del quinqué en su lóbrega habitación, el chico abrió la carta que su aya le había dejado como único testamento.
La señorita Ángeles Lillo, de la gaceta local, no podía creer lo que estaban leyendo sus ojos. Si no fuera por la minuciosidad con la que se narraba el hecho, habría pensado que aquel mensaje se trataba de una broma, pero tal profusión de detalles la inquietaba, así que decidió consultar con el señor Ramírez.
– Perdone que le moleste, señor director, pero esta mañana he recibido un documento anónimo que afirma que el incendio de anoche en los Almacenes Universal fue provocado.
Don Nicolás Ramírez levantó la vista del documento que estaba corrigiendo. Sin ocultar su irritación, se alisó los pocos pelos que le cubrían la cabeza y se echó hacia atrás haciendo crujir la silla de madera. Miró a la señorita Lillo arqueando las cejas.
– ¿Y...?
– Ya sé que le parecerá extraño, pero me ha llegado un mensaje en el que se detalla cómo y quién provocó el incendio: fue el señor González, el dueño del almacén. Dejó encendida a propósito la cafetera, a la que había conectado un artefacto incendiario.
Don Nicolás volvió a arquear sus cejas. Sacó una gamuza azul de un bolsillo del chaleco y comenzó a limpiar sus anteojos:
– ¿Y..?
– Y esto provocó el incendio. El documento cuenta con pelos y señales que los almacenes acumulaban una deuda muy elevada y por eso decidió pegarles fuego para cobrar el seguro.
– Ya. Evidentemente, señorita Lillo, no dispondrá de prueba alguna de lo que está afirmando. – los ojos grises de don Nicolás se clavaron en las carpetas que la cincuentona apretaba contra su pecho.
– Con el mensaje se adjuntan copias de los libros de contabilidad de los Almacenes Universal, los planos del artefacto e incluso una factura de una ferretería de la capital a nombre del señor González, en la que figuran ciertos elementos que salen en el plano. Yo no entiendo mucho de estas cosas, por eso quisiera que usted lo estudiara. – concluyó entregándole los papeles y alisándose el vestido negro con gesto rancio.
Tras estudiar con rigor los datos, hasta el escéptico señor Ramírez tuvo que rendirse ante la evidencia y la noticia salió en portada de la edición del día siguiente:
¿PUDO SER PROVOCADO EL INCENDIO DE LOS ALMACENES UNIVERSAL?
Se montó un gran revuelo a cuenta de la noticia y el señor González terminó detenido, a la espera de que se aclarasen las cosas. El sobre en el que se recibió el mensaje y todos los documentos que iban incluidos en él fueron requisados por la policía y puestos en manos de los expertos, pero nadie supo dar con el anónimo remitente.
No había pasado ni una semana, cuando la señorita Lillo volvió a recibir otro mensaje. En éste se contaba, con pelos y señales, la reunión que había mantenido el señor Saavedra, alcalde de la ciudad, con un tal Carlo Manzini, un mafioso buscado por la justicia. En la transcripción que acompañaba al mensaje, quedaba meridianamente claro cómo el señor Saavedra prometía ciertas concesiones de terreno al gángster, a cambio de cuantiosos fondos para respaldar próxima su campaña electoral. El sobre incluía una cinta magnetofónica, pero como la gaceta no disponía de aquel novedoso aparato, el señor Ramírez se la llevó para escucharla en casa del doctor Vázquez, único miembro de la comunidad que poseía uno.
Una vez más, la noticia fue portada en La Gaceta y los expertos de la policía volvieron a requisar todo el material a la señorita Lillo, a la sazón algo molesta por la creciente notoriedad que aquellos artículos le deparaban, rompiendo el confortable anonimato que siempre le había protegido.
Desde el episodio de los almacenes se había visto acosada por un par de reporteros de la capital, que habían tenido el mal gusto de irrumpir en su casa a la hora de la partida de cinquillo. Ni que decir tiene que las cotorras de sus vecinas no habían perdido comba del asunto. ¡Con lo que le había costado que su nombre no figurara en ninguno de los artículos del periódico! Ahora era la comidilla del barrio. Había hasta quien insinuaba que mantenía una doble vida y, detrás de aquella tímida solterona de grandes gafas, falda hasta el tobillo y zapato sin tacón, se escondía una especie de Matahari, acostumbrada a relacionarse con el mundo del hampa y a frecuentar los ambientes más sórdidos de los barrios bajos. Aquella misma mañana, dos vecinas cuchicheaban que alguien la había seguido de noche hasta un local del puerto y que iba vestida como una fulana, oculta tras una peluca rubia y grandes pestañas postizas.
Por esta razón, cuando dos semanas después la señorita Lillo recibió el tercer mensaje, decidió ignorarlo. Esta vez se trataba de un lío de faldas. El mensaje contaba cómo la señora Martínez de Araujo, esposa del mayor hacendado local, había tenido años atrás un hijo ilegítimo, fruto de la aventura que había mantenido durante meses con el chofer de color que había servido a la familia durante años y que un día desapareció sin dejar rastro. Al parecer, el inoportuno vástago había sido encerrado en la mansión familiar y nadie le había visto jamás. Al mensaje le acompañaba una partida de nacimiento, redactada por el puño y letra del doctor Vázquez que al parecer había sido depositada en secreto en el Registro, en la capital de la provincia.
El escándalo habría sido sonado, pero esta vez la señorita Lillo decidió no avisar al señor Ramírez. Quemó el mensaje en la estufa y se olvidó del asunto. Dos días más tarde volvió a recibirlo y la señorita lo arrojó otra vez a las llamas. Durante cinco días se repitió la situación. Al llegar por la mañana a la oficina del periódico, el mismo mensaje esperaba en su buzón a que ella lo destruyera. Pero al sexto día no recibió nada. Satisfecha, pensó que su anónimo confidente se habría aburrido de insistir. Preparó una taza de café y se sentó en su escritorio, dispuesta a ordenar unos borradores atrasados. Entonces escuchó aquella voz detrás suya:
– Señorita Angelines, veo que mis noticias ya no son de su interés.
La señorita Lillo se levantó como accionada por un resorte. No había visto a nadie al entrar en el pequeño despacho. Se apoyó sobre la mesa sin volverse y, con una voz temblorosa que distaba mucho de aparentar la seguridad que pretendían sus palabras, inquirió:
– ¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve a entrar en mi despacho?
Pero, sin cambiar el tono de voz, el desconocido continuó hablando desde su espalda:
– Señorita Angelines: hace años que la conozco. No crea que la he elegido a usted al azar para hacerla mi confidente. Pensaba que era usted una persona recta, una buena cristiana, amante de la verdad y la justicia. No esperaba de usted un comportamiento tan irresponsable. ¿Acaso tiene miedo al señor Vargas?
Despacio, la señorita Lillo fue volviéndose hacia su interlocutor. El espacio entre su silla y la estantería que ocupaba la pared trasera era muy pequeño. El intruso tenía que estar a pocos centímetros de su espalda, quizás armado. Sentía su aliento en su nuca mientras hablaba. Cuando terminó de volverse, allí no había nadie. La voz surgió de nuevo a sus espaldas, esta vez desde el pequeño diván que había frente al escritorio:
– Piense usted en el daño que han producido esas personas sin piedad a un pobre chiquillo inocente. ¿No cree usted que su pecado debe ser purgado?
La mujer observó boquiabierta el diván vacío, desde el que emanaban las palabras, como flotando en el aire.
– ¿Do...dónde está usted? – tartamudeó agitada, echando rápoidos vistazos a diestro y siniestro.
– Estoy delante de usted, señorita Angelines. Justamente frente a usted. ¡Pfiuuu!
Una bocanada de aire movió sus cabellos, dejando un olor inconfundible a café y a tabaco. La señorita Lillo abrió mucho los ojos, trastabilló como pudo hasta la silla y cayó desmayada allí mismo.
Cuando volvió en sí, en su bandeja había otro sobre abultado. Allí estaba de nuevo el mensaje con la historia del bastardo de los Vargas. Aún desorientada por el suceso, escondió el sobre y se marchó directamente a casa.
Nada más llegar se puso el camisón, se preparó un té caliente y se acostó en la cama. La luz entraba a raudales por las ventanas, no tenía esperanzas de dormir, pero aquel era el lugar donde se encontraba más segura en el mundo, e instintivamente había buscado su refugio. Bebió el té a sorbitos, intentando tranquilizarse. Al cabo de un rato, un reconfortante sopor se apoderó de ella y cerró los ojos.
Despertó al poco rato, a juzgar por la luz que entraba por la ventana,. Comenzaba a convencerse de que lo ocurrido había sido una especie de mal sueño, cuando sufrió un nuevo sobresalto.
– No intente huir de mí, señorita Angelines. Como ve, es totalmente imposible.
La señorita Lillo subió instintivamente el embozo hasta su barbilla. La voz del desconocido provenía de la banqueta del tocador, aunque allí no había nadie.
– ¿Quién es usted?¿Por qué no puedo verle?
– Cada cosa a su tiempo, mi querida profesora – hacía mucho tiempo que nadie la llamaba así. Más de quince años, desde que dejara su puesto de maestra en la escuela local – Dígame: ¿Por qué razón se empeña en esconder la historia de los Vargas?¿Acaso tiene usted algo que ver con ella?
Finalmente, se atrevió a hablar.
– No, yo no tengo nada que ver con esa historia, si es que es verdad.
– Hasta ahora, todas las que le he confiado han resultado ciertas, ¿verdad?. Entonces, ¿Por qué razón se niega a publicar ésta?
– No quiero publicarla porque estoy harta de ser el centro de atención del pueblo.
– ¿No le importa, por lo tanto, que se haga justicia y la verdad salga a la luz?
La señorita Lillo dudó un momento.
– Me importa, pero no a costa de mi intimidad. Ha de saber usted que esta ciudad es muy provinciana y, una vez que las malas lenguas han hecho presa en una, no hay quien se quite de encima el sambenito.
– Conozco de sobra las virtudes que adornan a nuestros queridos conciudadanos, créame, y comprendo sus reservas, mi querida señorita. No obstante, no tengo más remedio que insistir.
– Pero, ¿por qué no va a contarle sus historias a otra persona, al director Ramírez, por ejemplo?
– Porque usted, estimada señorita Angelines, es la única persona del pueblo en la que confío. Ya le he dicho que conozco bien a cada individuo de nuestra pequeña localidad. Mejor de lo que quisieran esa pandilla de miserables. – agregó bajando la voz con cierto tono rencoroso – Pero usted es diferente. Como al resto, llevo tiempo observándola y le aseguro que es usted la única persona que conozco que no tiene trapos sucios que esconder.
– Me niego a creer lo que me dice, señor... ¿Cómo debo llamarle?
– Puede llamarme Chico. Es el único nombre por el que alguien me ha llamado alguna vez... – ¿Había notado una nota de melancolía en su voz?
– Bueno, señor.. Chico, no quisiera decepcionarle, pero insisto en que desearía quedar fuera de este asunto.
– ¿Tiene miedo a lo que pueden decir de usted sus vecinas? Sí, yo también he escuchado a la señora De la Fuente decir que se disfrazaba usted por las noches para acercarse a un tugurio del puerto. Lo que usted no sabrá, mi inocente señorita, es que ella sí lo hace. Lo hace todas las semanas desde hace varios años. Y no lo hace para obtener confidencias, precisamente. ¿Le escandaliza?
– No... no lo sé, mejor dicho. – se negaba a imaginar a la viuda vestida de esa guisa, y dejando a hurtadillas el hogar para mezclarse en tales ambientes.
– Pues, si lo desea, podríamos comprobarlo. Esta misma noche, si no me equivoco, irá a visitar a su amante, un individuo de costumbres licenciosas que acostumbra a parar por la taberna “El Fanal”, cerca del puerto. Espéreme preparada a las once de la noche, y se lo mostraré.
– No, yo no quiero espiar a mi vecina, ni acercarme a ese horrible lugar. ¿Quién se ha creído que soy? – protestó la señorita Lillo, cuya integridad se sentía, de una extraña manera mancillada.
– No obstante, aún si no desea comprobarlo, comprenderá que una sola palabra sobre el tema, dejada caer al oído de su vecina acabaría para siempre con las calumnias que está vertiendo sobre usted, ¿no cree?.
– Ya. Pero, ¿qué gano yo con ello? Simplemente, con no continuar esparciendo por ahí sus confidencias, el tema quedaría olvidado en poco tiempo...
– ¿Le parece poco hacer justicia con un pobre muchacho, encerrado durante años por unos padres despiadados?
La señorita Lillo quedó pensativa un rato, antes de emitir su siguiente respuesta:
– De acuerdo. Si es tan importante para usted este tema, acepto publicarlo, pero con dos condiciones: la primera, que esta será la última vez que se sirva de mí para sus extrañas venganzas. La segunda, quiero comprobar personalmente la veracidad de lo que está diciendo. Nada de cintas magneto-como-se-llamen. Quiero pruebas tangibles.
– Las tendrá.
¿Cómo era posible que aquél ser fuera su hijo? ¿A quién había sacado esa nariz tan larga? ¿Cómo era posible que aquella criatura hubiera nacido con aquél horroroso pelo negro? ¡Hasta parecía que le sobresalían unos pelillos oscuros de las orejas!
No se parecía en nada a su hermano Samuel que, como todos los miembros de su familia tenía los cabellos rizados y los ojos azules. A su madre se le cortó la leche del disgusto y pasó semanas llorando, sin salir de su habitación.
En vista de que no podía atenderle, contrataron a una niñera que se hiciera cargo de él. Cuando la mujer preguntó por el nombre de la criatura, le respondieron que no tenía nombre alguno, y que le llamara como quisiera con tal de que no se acercara a ellos, ya que su mera presencia era muy dolorosa para su madre. A las pocas semanas de ser contratada, bajó a preguntarle a la señora cómo quería llamar al niño. La señora, que en ese momento estaba ocupada con su labor de costura, le respondió que le daba igual, con tal de no tener que encontrárselo por la casa. Esa fue la última vez que vieron a la mujer o al niño.
Pasaron dos años. Samuel crecía fuerte como un toro, haciendo las delicias de sus padres, y el mal sueño quedó definitivamente olvidado el día que nació Sara. Todos respiraron aliviados cuando el doctor levantó en alto a la recién nacida, de piel blanca y sonrosada y nariz respingona.
Como el que despierta de una pesadilla, los Martínez de Araujo recuperaron la alegre vida que habían dejado aparcada en algún lugar del tiempo. La casa volvió a brillar con su antiguo esplendor y comenzaron a dar sus acostumbradas fiestas mensuales, que les habían valido el respeto y la amistad de cuantos vivían en la comarca.
El día en que la pequeña Sara cumplía quince años, murió la vieja criada que vivía en la torre norte. No podía haber elegido un día peor, con todos los preparativos de la fiesta y la casa hirviendo de actividad, así que encargaron al ama de llaves que se ocupara de dar cristiana sepultura a aquella vieja mujer, a la que prácticamente habían olvidado. Nadie se percató de la sombra que se deslizó furtivamente desde la casa para asistir a escondidas al funeral de la anciana, para volver a hurtadillas a la torre norte.
Aquella noche, a la luz del quinqué en su lóbrega habitación, el chico abrió la carta que su aya le había dejado como único testamento.
La señorita Ángeles Lillo, de la gaceta local, no podía creer lo que estaban leyendo sus ojos. Si no fuera por la minuciosidad con la que se narraba el hecho, habría pensado que aquel mensaje se trataba de una broma, pero tal profusión de detalles la inquietaba, así que decidió consultar con el señor Ramírez.
– Perdone que le moleste, señor director, pero esta mañana he recibido un documento anónimo que afirma que el incendio de anoche en los Almacenes Universal fue provocado.
Don Nicolás Ramírez levantó la vista del documento que estaba corrigiendo. Sin ocultar su irritación, se alisó los pocos pelos que le cubrían la cabeza y se echó hacia atrás haciendo crujir la silla de madera. Miró a la señorita Lillo arqueando las cejas.
– ¿Y...?
– Ya sé que le parecerá extraño, pero me ha llegado un mensaje en el que se detalla cómo y quién provocó el incendio: fue el señor González, el dueño del almacén. Dejó encendida a propósito la cafetera, a la que había conectado un artefacto incendiario.
Don Nicolás volvió a arquear sus cejas. Sacó una gamuza azul de un bolsillo del chaleco y comenzó a limpiar sus anteojos:
– ¿Y..?
– Y esto provocó el incendio. El documento cuenta con pelos y señales que los almacenes acumulaban una deuda muy elevada y por eso decidió pegarles fuego para cobrar el seguro.
– Ya. Evidentemente, señorita Lillo, no dispondrá de prueba alguna de lo que está afirmando. – los ojos grises de don Nicolás se clavaron en las carpetas que la cincuentona apretaba contra su pecho.
– Con el mensaje se adjuntan copias de los libros de contabilidad de los Almacenes Universal, los planos del artefacto e incluso una factura de una ferretería de la capital a nombre del señor González, en la que figuran ciertos elementos que salen en el plano. Yo no entiendo mucho de estas cosas, por eso quisiera que usted lo estudiara. – concluyó entregándole los papeles y alisándose el vestido negro con gesto rancio.
Tras estudiar con rigor los datos, hasta el escéptico señor Ramírez tuvo que rendirse ante la evidencia y la noticia salió en portada de la edición del día siguiente:
¿PUDO SER PROVOCADO EL INCENDIO DE LOS ALMACENES UNIVERSAL?
Se montó un gran revuelo a cuenta de la noticia y el señor González terminó detenido, a la espera de que se aclarasen las cosas. El sobre en el que se recibió el mensaje y todos los documentos que iban incluidos en él fueron requisados por la policía y puestos en manos de los expertos, pero nadie supo dar con el anónimo remitente.
No había pasado ni una semana, cuando la señorita Lillo volvió a recibir otro mensaje. En éste se contaba, con pelos y señales, la reunión que había mantenido el señor Saavedra, alcalde de la ciudad, con un tal Carlo Manzini, un mafioso buscado por la justicia. En la transcripción que acompañaba al mensaje, quedaba meridianamente claro cómo el señor Saavedra prometía ciertas concesiones de terreno al gángster, a cambio de cuantiosos fondos para respaldar próxima su campaña electoral. El sobre incluía una cinta magnetofónica, pero como la gaceta no disponía de aquel novedoso aparato, el señor Ramírez se la llevó para escucharla en casa del doctor Vázquez, único miembro de la comunidad que poseía uno.
Una vez más, la noticia fue portada en La Gaceta y los expertos de la policía volvieron a requisar todo el material a la señorita Lillo, a la sazón algo molesta por la creciente notoriedad que aquellos artículos le deparaban, rompiendo el confortable anonimato que siempre le había protegido.
Desde el episodio de los almacenes se había visto acosada por un par de reporteros de la capital, que habían tenido el mal gusto de irrumpir en su casa a la hora de la partida de cinquillo. Ni que decir tiene que las cotorras de sus vecinas no habían perdido comba del asunto. ¡Con lo que le había costado que su nombre no figurara en ninguno de los artículos del periódico! Ahora era la comidilla del barrio. Había hasta quien insinuaba que mantenía una doble vida y, detrás de aquella tímida solterona de grandes gafas, falda hasta el tobillo y zapato sin tacón, se escondía una especie de Matahari, acostumbrada a relacionarse con el mundo del hampa y a frecuentar los ambientes más sórdidos de los barrios bajos. Aquella misma mañana, dos vecinas cuchicheaban que alguien la había seguido de noche hasta un local del puerto y que iba vestida como una fulana, oculta tras una peluca rubia y grandes pestañas postizas.
Por esta razón, cuando dos semanas después la señorita Lillo recibió el tercer mensaje, decidió ignorarlo. Esta vez se trataba de un lío de faldas. El mensaje contaba cómo la señora Martínez de Araujo, esposa del mayor hacendado local, había tenido años atrás un hijo ilegítimo, fruto de la aventura que había mantenido durante meses con el chofer de color que había servido a la familia durante años y que un día desapareció sin dejar rastro. Al parecer, el inoportuno vástago había sido encerrado en la mansión familiar y nadie le había visto jamás. Al mensaje le acompañaba una partida de nacimiento, redactada por el puño y letra del doctor Vázquez que al parecer había sido depositada en secreto en el Registro, en la capital de la provincia.
El escándalo habría sido sonado, pero esta vez la señorita Lillo decidió no avisar al señor Ramírez. Quemó el mensaje en la estufa y se olvidó del asunto. Dos días más tarde volvió a recibirlo y la señorita lo arrojó otra vez a las llamas. Durante cinco días se repitió la situación. Al llegar por la mañana a la oficina del periódico, el mismo mensaje esperaba en su buzón a que ella lo destruyera. Pero al sexto día no recibió nada. Satisfecha, pensó que su anónimo confidente se habría aburrido de insistir. Preparó una taza de café y se sentó en su escritorio, dispuesta a ordenar unos borradores atrasados. Entonces escuchó aquella voz detrás suya:
– Señorita Angelines, veo que mis noticias ya no son de su interés.
La señorita Lillo se levantó como accionada por un resorte. No había visto a nadie al entrar en el pequeño despacho. Se apoyó sobre la mesa sin volverse y, con una voz temblorosa que distaba mucho de aparentar la seguridad que pretendían sus palabras, inquirió:
– ¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve a entrar en mi despacho?
Pero, sin cambiar el tono de voz, el desconocido continuó hablando desde su espalda:
– Señorita Angelines: hace años que la conozco. No crea que la he elegido a usted al azar para hacerla mi confidente. Pensaba que era usted una persona recta, una buena cristiana, amante de la verdad y la justicia. No esperaba de usted un comportamiento tan irresponsable. ¿Acaso tiene miedo al señor Vargas?
Despacio, la señorita Lillo fue volviéndose hacia su interlocutor. El espacio entre su silla y la estantería que ocupaba la pared trasera era muy pequeño. El intruso tenía que estar a pocos centímetros de su espalda, quizás armado. Sentía su aliento en su nuca mientras hablaba. Cuando terminó de volverse, allí no había nadie. La voz surgió de nuevo a sus espaldas, esta vez desde el pequeño diván que había frente al escritorio:
– Piense usted en el daño que han producido esas personas sin piedad a un pobre chiquillo inocente. ¿No cree usted que su pecado debe ser purgado?
La mujer observó boquiabierta el diván vacío, desde el que emanaban las palabras, como flotando en el aire.
– ¿Do...dónde está usted? – tartamudeó agitada, echando rápoidos vistazos a diestro y siniestro.
– Estoy delante de usted, señorita Angelines. Justamente frente a usted. ¡Pfiuuu!
Una bocanada de aire movió sus cabellos, dejando un olor inconfundible a café y a tabaco. La señorita Lillo abrió mucho los ojos, trastabilló como pudo hasta la silla y cayó desmayada allí mismo.
Cuando volvió en sí, en su bandeja había otro sobre abultado. Allí estaba de nuevo el mensaje con la historia del bastardo de los Vargas. Aún desorientada por el suceso, escondió el sobre y se marchó directamente a casa.
Nada más llegar se puso el camisón, se preparó un té caliente y se acostó en la cama. La luz entraba a raudales por las ventanas, no tenía esperanzas de dormir, pero aquel era el lugar donde se encontraba más segura en el mundo, e instintivamente había buscado su refugio. Bebió el té a sorbitos, intentando tranquilizarse. Al cabo de un rato, un reconfortante sopor se apoderó de ella y cerró los ojos.
Despertó al poco rato, a juzgar por la luz que entraba por la ventana,. Comenzaba a convencerse de que lo ocurrido había sido una especie de mal sueño, cuando sufrió un nuevo sobresalto.
– No intente huir de mí, señorita Angelines. Como ve, es totalmente imposible.
La señorita Lillo subió instintivamente el embozo hasta su barbilla. La voz del desconocido provenía de la banqueta del tocador, aunque allí no había nadie.
– ¿Quién es usted?¿Por qué no puedo verle?
– Cada cosa a su tiempo, mi querida profesora – hacía mucho tiempo que nadie la llamaba así. Más de quince años, desde que dejara su puesto de maestra en la escuela local – Dígame: ¿Por qué razón se empeña en esconder la historia de los Vargas?¿Acaso tiene usted algo que ver con ella?
Finalmente, se atrevió a hablar.
– No, yo no tengo nada que ver con esa historia, si es que es verdad.
– Hasta ahora, todas las que le he confiado han resultado ciertas, ¿verdad?. Entonces, ¿Por qué razón se niega a publicar ésta?
– No quiero publicarla porque estoy harta de ser el centro de atención del pueblo.
– ¿No le importa, por lo tanto, que se haga justicia y la verdad salga a la luz?
La señorita Lillo dudó un momento.
– Me importa, pero no a costa de mi intimidad. Ha de saber usted que esta ciudad es muy provinciana y, una vez que las malas lenguas han hecho presa en una, no hay quien se quite de encima el sambenito.
– Conozco de sobra las virtudes que adornan a nuestros queridos conciudadanos, créame, y comprendo sus reservas, mi querida señorita. No obstante, no tengo más remedio que insistir.
– Pero, ¿por qué no va a contarle sus historias a otra persona, al director Ramírez, por ejemplo?
– Porque usted, estimada señorita Angelines, es la única persona del pueblo en la que confío. Ya le he dicho que conozco bien a cada individuo de nuestra pequeña localidad. Mejor de lo que quisieran esa pandilla de miserables. – agregó bajando la voz con cierto tono rencoroso – Pero usted es diferente. Como al resto, llevo tiempo observándola y le aseguro que es usted la única persona que conozco que no tiene trapos sucios que esconder.
– Me niego a creer lo que me dice, señor... ¿Cómo debo llamarle?
– Puede llamarme Chico. Es el único nombre por el que alguien me ha llamado alguna vez... – ¿Había notado una nota de melancolía en su voz?
– Bueno, señor.. Chico, no quisiera decepcionarle, pero insisto en que desearía quedar fuera de este asunto.
– ¿Tiene miedo a lo que pueden decir de usted sus vecinas? Sí, yo también he escuchado a la señora De la Fuente decir que se disfrazaba usted por las noches para acercarse a un tugurio del puerto. Lo que usted no sabrá, mi inocente señorita, es que ella sí lo hace. Lo hace todas las semanas desde hace varios años. Y no lo hace para obtener confidencias, precisamente. ¿Le escandaliza?
– No... no lo sé, mejor dicho. – se negaba a imaginar a la viuda vestida de esa guisa, y dejando a hurtadillas el hogar para mezclarse en tales ambientes.
– Pues, si lo desea, podríamos comprobarlo. Esta misma noche, si no me equivoco, irá a visitar a su amante, un individuo de costumbres licenciosas que acostumbra a parar por la taberna “El Fanal”, cerca del puerto. Espéreme preparada a las once de la noche, y se lo mostraré.
– No, yo no quiero espiar a mi vecina, ni acercarme a ese horrible lugar. ¿Quién se ha creído que soy? – protestó la señorita Lillo, cuya integridad se sentía, de una extraña manera mancillada.
– No obstante, aún si no desea comprobarlo, comprenderá que una sola palabra sobre el tema, dejada caer al oído de su vecina acabaría para siempre con las calumnias que está vertiendo sobre usted, ¿no cree?.
– Ya. Pero, ¿qué gano yo con ello? Simplemente, con no continuar esparciendo por ahí sus confidencias, el tema quedaría olvidado en poco tiempo...
– ¿Le parece poco hacer justicia con un pobre muchacho, encerrado durante años por unos padres despiadados?
La señorita Lillo quedó pensativa un rato, antes de emitir su siguiente respuesta:
– De acuerdo. Si es tan importante para usted este tema, acepto publicarlo, pero con dos condiciones: la primera, que esta será la última vez que se sirva de mí para sus extrañas venganzas. La segunda, quiero comprobar personalmente la veracidad de lo que está diciendo. Nada de cintas magneto-como-se-llamen. Quiero pruebas tangibles.
– Las tendrá.